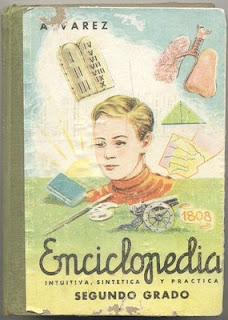El primer mercado del que tengo consciencia estaba adosado a la muralla almohade de Cáceres, y en su acceso desde la Parte Antiguala Feria de Mayo, y desde una privilegiada azotea de la Casa de las Veletas, se dominaba por completo el Rodeo, literalmente ennegrecido por los miles de animales que participaban en el mercado de ganado, celebrado desde la Edad Media.
 La llegada de los “autoservicios” y “grandes superficies” eliminó gran parte de los mercados tradicionales y tiendas de ultramarinos, con ese mercadeo desaborido, vulgar y anodino de echar artículos en un carrito. La salsa del intercambio en la compra-venta se perdió; sin poder ya regatear, sin voces ni olores, con suelos brillantes y cajeras hieráticas y uniformadas, nos convertimos en zombis inexpresivos, consumidores planos con dinero de plástico. Y se dejó de hablar mucho tiempo de los mercados hasta hace justamente unos meses por mor de la manida crisis. Gracias a esa virtualidad empalagosa de la que están hechos los tiempos modernos, el suelo resbaladizo de los mercados de antaño ha sido sustituido por los parqués bursátiles y las pescadillas atrasadas, por las igualmente podridas deudas soberanas. Los mercados ya no son de barrio sino globales y los gobernantes aderezan como pueden las maltrechas cuentas públicas como aquellos gitanos que intentaban mantener enhiestas las orejas de un burro pasado de años. Ahora somos todos nosotros como los semovientes del Rodeo, convertidos en enormes manadas con cara de cifra, llamadas población activa o pasiva. La referencia no es ya el carnicero de la esquina, que mataba todos los días, sino el bono alemán, que también mata las perspectivas de los inversores. Los mercados de hoy en día son como temibles monstruos invisibles convertidos en jueces de quienes se espera con temor su opinión y veredicto. De ellos se dice que se alborotan y se calman, que aprietan o que se vuelven locos. Nadie sabe quién mueve los hilos de estos engendros intangibles, pero resulta grotesco contemplar a toda la clase dirigente cómo bailotean al son de “los mercados”, como auténticas marionetas de Maese Villarejo.
La llegada de los “autoservicios” y “grandes superficies” eliminó gran parte de los mercados tradicionales y tiendas de ultramarinos, con ese mercadeo desaborido, vulgar y anodino de echar artículos en un carrito. La salsa del intercambio en la compra-venta se perdió; sin poder ya regatear, sin voces ni olores, con suelos brillantes y cajeras hieráticas y uniformadas, nos convertimos en zombis inexpresivos, consumidores planos con dinero de plástico. Y se dejó de hablar mucho tiempo de los mercados hasta hace justamente unos meses por mor de la manida crisis. Gracias a esa virtualidad empalagosa de la que están hechos los tiempos modernos, el suelo resbaladizo de los mercados de antaño ha sido sustituido por los parqués bursátiles y las pescadillas atrasadas, por las igualmente podridas deudas soberanas. Los mercados ya no son de barrio sino globales y los gobernantes aderezan como pueden las maltrechas cuentas públicas como aquellos gitanos que intentaban mantener enhiestas las orejas de un burro pasado de años. Ahora somos todos nosotros como los semovientes del Rodeo, convertidos en enormes manadas con cara de cifra, llamadas población activa o pasiva. La referencia no es ya el carnicero de la esquina, que mataba todos los días, sino el bono alemán, que también mata las perspectivas de los inversores. Los mercados de hoy en día son como temibles monstruos invisibles convertidos en jueces de quienes se espera con temor su opinión y veredicto. De ellos se dice que se alborotan y se calman, que aprietan o que se vuelven locos. Nadie sabe quién mueve los hilos de estos engendros intangibles, pero resulta grotesco contemplar a toda la clase dirigente cómo bailotean al son de “los mercados”, como auténticas marionetas de Maese Villarejo.