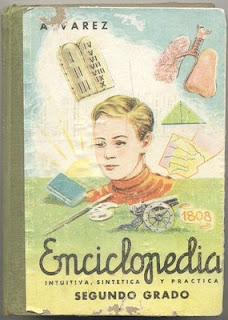|
| Paseo de Cánovas. Cáceres. Enero 2010 |
La primavera, dueña absoluta del parque, había vestido los jardines con las galas encendidas del color. Caléndulas y rosas, petunias y pensamientos dirimían sus antiguas diferencias cromáticas bajo la protección fresca de una arboleda rejuvenecida, como si las hojas, recién estrenadas un año más, proclamaran a los cuatro vientos su condición de elixir de eterna juventud haciendo olvidar a la concurrencia vegetal el resto de decadencias estacionales olvidadas. En aquel entonces yo era absolutamente ajeno a eclosiones florales, aromas sugerentes y demás melindres primaverales. Si algo me gustaba de esta estación era la proximidad largamente esperada del final de curso y el aligeramiento de ropa de las chicas, que tímidamente dejaban ver sus blancas desnudeces, ávidas de teñirse pronto del broceado ufano que al parecer era signo claro de primacía y poderío, para jugar con una cierta ventaja en las canchas desenfadadas del estío. Así que sentado en un banco (de aquellos bancos metálicos pintados de verde que imitaban ramas, con el asiento de tablas), creo que con mi carpeta y mis libros al lado, inspeccionaba ausente el devenir del parque, no recuerdo ya en espera de qué o quién. Acertó a pasar por allí uno de estos especimenes que formaban parte todavía el paisaje urbano, sobre todo en las presurosas horas punta del café mañanero, pero que hoy engrosan las filas de empleos en peligro claro de extinción: un limpiabotas, con su caja de betunes solariega, su marcada condición calé y sus andares broncos, tal vez agudizados por la postura acuclillada propia de su faena.

No esperaba que se dirigiera a mi modesta persona, muy alejada todavía de las edades y portes proclives al desempeño de su función; sin embargo, debería atravesar por un mal día, ya que situándose frente a mi banco, me espetó el característico reto “¿limpia?”. Negué con la cabeza. Insistió, señalando mis zapatos, realmente necesitados. Volví a negar, fingiendo mayor vehemencia. Entonces me pidió un cigarro y en mi inocencia adolescente vi la forma de concluir aquel incómodo acoso; era un celtas corto, pero el “limpia” agradeció el gesto manifestándome su intención de pasarme el cepillo en correspondencia. Y no pude negarme por tercera vez, a diferencia de San Pedro, contemplando preocupado su trajín sobre el taburete y el empleo de sus cremas y energías durante un buen rato. Y ahora el otro pie, flanqueado por una curtida sota de espadas y el tres de bastos.
Yo miraba a uno y otro lado en busca de una ayuda en forma de excusa que me permitiera salir pitando ante aquella más que sospechosa demostración de generosidad. Nunca en mi vida había tenido los zapatos tan limpios, ni siquiera la víspera de Reyes, en la que en casa acostumbrábamos a dejar junto al balcón un reluciente ejemplar que a buen seguro no luciría el maquillaje deslumbrante del betún hasta otro año. Mis crecientes sospechas ya se transformaron en certeza desnuda cuando de su caja extrajo con una naturalidad que se me antojó hiriente uno de aquellos protectores para la suela, como una exigua herradura que refrendaba mi mansedumbre, que procedió a clavetear en la puntera con un pequeño martillo. Tragué saliva, tratando de buscar la mejor forma de manifestar a mi obstinado oponente que no llevaba encima ni un céntimo de las antiguas pesetas, vigentes a la sazón. La paga semanal de estudiante daba si acaso para el cine y las pipas, no para aquella licencia de señorito de Jarrapellejos. Cuando me pidió el otro pie, antes de que se consumara en su totalidad aquel episodio de resultado incierto, conseguí expresar mi condición menesterosa con un balbuceante “no tengo dinero” que me salió con un hilo de voz. Jamás olvidaré aquella espeluznante mirada gitana ni la sensación de congoja de ida y vuelta que pareció recorrerme de arriba a abajo hasta los genitales, que querían pugnar por hacer realidad aquella expresión alusiva a la corbata, hasta entonces metafórica.

Entre mil y una maldiciones, mientras con unas tenazas me extraía los clavos de la herradura, creí nacer a un mundo truculento y engañoso; tasé entonces en su justa medida el valor de un celta corto y cada clavo que me sacaba el gitano era como si destapara un agujero por el que comenzó a fluir en forma de despertar una enseñanza inestimable en la primavera de la vida.
(De mi libro El pez colorao)